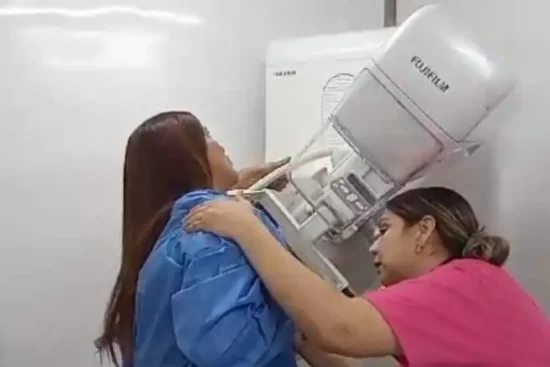En el kibutz Nir Oz, el tiempo está congelado. Los triciclos, las casitas de muñecas y el detergente que se encuentran amontonados afuera de las casas carbonizadas dan testimonio de vidas que se detuvieron hace dos años, cuando un asalto de Hamás dejó 117 muertos, secuestrados o desaparecidos en esta pequeña comunidad agrícola israelí cercana a la frontera de Gaza. Las campanillas de viento tintinean sobre los columpios destruidos de los niños ausentes.
De los 384 residentes que había en el momento del ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023, un grupo ha regresado pero, como todo Israel, aún se encuentran atenazados por un horror que la creación del Estado judío en 1948 pretendía evitar. “Todas las conversaciones terminan con el 7 de octubre”, dijo Ola Metzger, quien regresó recientemente con su familia.
Su marido, Nir Metzger, cuyo padre fue tomado como rehén por Hamás y fue asesinado el año pasado en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, es el secretario general del kibutz. El gran dilema al que se enfrenta es si debe demoler las casas quemadas y destrozadas o conservarlas como monumento conmemorativo.
“Es un debate intenso”, dijo, sentado en la luminosa cocina de su casa recién construida. “Yo digo que hay que demoler y reconstruir. No quiero que los niños vean casas incineradas. Es el momento de avanzar”.


¿Pero cómo? Ya sea en un Israel dividido y más aislado, o en una Gaza devastada, por ahora el futuro está signado por nuevos niveles de desconfianza y odio. Aunque Hamás dijo el viernes que había accedido a liberar a todos los rehenes israelíes restantes, vivos y muertos, no dijo que aceptaría la mayoría de los aspectos de un plan presentado por el presidente Donald Trump, incluida la exigencia de que se desarme. Trump acogió con satisfacción la declaración, e Israel dijo que colaboraría con el plan.
La guerra más larga de un interminable conflicto palestino-israelí aún no ha terminado y ha llegado a poner en tela de juicio la imagen y la comprensión que Israel tiene de sí mismo. Su ejército ha matado a decenas de miles de palestinos, haciendo llover tal destrucción sobre todos los aspectos de la vida en Gaza que gran parte del mundo acusa al país de genocidio. El antisemitismo va en aumento. El atentado de esta semana contra una sinagoga en Yom Kipur en Mánchester, Inglaterra, fue solo el ejemplo más reciente.
Para los palestinos, un Estado que últimamente han reconocido más países sigue siendo una aspiración remota, en el mejor de los casos, y esa es la cuestión inamovible en el centro de una guerra tras otra.
Trump, encogiéndose de hombros ante más de un siglo de intervenciones occidentales fallidas en Medio Oriente, ha propuesto una forma de tutela sobre Gaza que postula la prosperidad “elaborada por grupos internacionales bienintencionados” como “vía” hacia la paz.
Se trata de un plan ambicioso para una franja de tierra donde la destrucción ha alcanzado proporciones apocalípticas. Al parecer, la propuesta se preparó en parte para que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pudiera cantar victoria sobre Hamás. Si se libera a los rehenes, sin duda reforzará la posición de Netanyahu.
Pero la idea de Trump de convertir a Gaza en un emporio comercial costero con “tarifas arancelarias y de acceso preferenciales” y un papel palestino marginal en la gobernanza parece a la vez denigrante para quien vive allí y poco probable que funcione.
“Este plan no garantiza nuestros derechos como seres humanos con dignidad”, me dijo en una entrevista telefónica Riwaa Abu Quta, una joven gazatí que lleva más de un año viviendo en una tienda de campaña en la zona costera de al-Mawasi. Ha perdido su casa, su trabajo y sus esperanzas desde que comenzó la guerra. “Tenemos la sensación de que el desplazamiento será nuestra identidad”.


El desplazamiento y la búsqueda de una patria son, por supuesto, intrínsecos a los destinos entrelazados de israelíes y palestinos. El Holocausto y la Nakba o catástrofe de 1948, en la que unos 750.000 palestinos fueron expulsados durante la Guerra de Independencia de Israel, compiten por un mayor peso en la estéril balanza de las competencias por la victimización. Al reavivar los recuerdos de pesadilla de estas catástrofes, el ataque del 7 de octubre y la guerra en Gaza han empeorado aún más la enemistad de ambas partes.
“La matanza del 7 de octubre y la toma de rehenes reforzaron las asociaciones con el Holocausto para Israel, y para muchos palestinos de Gaza, la guerra ha sido una nueva Nakba”, dijo Yuval Shany, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Así que las narrativas se alimentan a sí mismas en un bucle infinito”.
Al cumplirse dos años de la mayor derrota en los 77 años de historia del país, los israelíes se encuentran mental y físicamente agotados, y no solo los 295.000 reservistas que han sido llamados a filas una y otra vez. Unos 83.000 israelíes emigraron en 2024, un 50 por ciento más que el año anterior. Solo en julio y agosto, siete miembros del ejército israelí murieron por suicidio.
La gente consume compulsivamente las noticias o, simplemente, no las sigue en absoluto. Han dicho que están sobrecargados. Los carteles y calcomanías de rehenes y soldados caídos en Gaza se destiñen y descascarillan en paredes y bancos. La ira estalla ante la menor cosa. Tras repetidas reyertas desagradables por unos carriles, la piscina Gordon de Tel Aviv, establecida en 1956, envió una carta el 7 de agosto instando a sus miembros a “evitar cualquier expresión de agresión física o verbal”.


Los vecinos árabes hablan de un Israel imperial tras la decapitación de Hizbulá en Líbano y el golpe al programa nuclear iraní, ambas operaciones que fueron lideradas por Netanyahu. Pero en Israel no hay una sensación triunfal de ascendencia militar regional.
Más bien, Israel se ha percatado de que su enemigo más débil, Hamás, es el más complicado, quizá porque derrotar una idea nunca es fácil, y se consume en la duda. Una sociedad intensamente interconectada, en la que el colectivo, forjado en la escuela y a través del servicio militar, es fundamental, ahora debate si ha perdido su rumbo y sus ideales.
“En Israel no existe una historia, como en Estados Unidos, del individuo rudo”, dijo Gershom Gorenberg, autor e historiador israelí. “La mitología aquí es la de la comuna ruda, y es ese sentido de responsabilidad compartida el que se ha hecho añicos”.
Los dos Israel
El exministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, un hombre en otro tiempo cercano a Netanyahu, estaba enfadado. Más que enfadado, temblaba de indignación.
“Hemos perdido el rumbo. Ochenta años después del Holocausto, estamos hablando de limpieza étnica, de supremacía judía, de limpiar la ciudad de Gaza de sus habitantes”, me dijo Moshe Yaalon. “¿Son estos los valores del Estado de Israel?”.
Se le saltaron las lágrimas y tuvo que hacer una pausa.
“Luché para defender el Estado judío, democrático y liberal en el espíritu de nuestra Declaración de Independencia”, dijo. “Lo que tenemos ahora con este gobierno es un liderazgo tiránico, racista, lleno de odio, corrupto y boicoteado. Ese debe ser el tema principal de las próximas elecciones”.
La oficina del primer ministro declinó hacer comentarios.
Por supuesto, Israel sigue siendo un país de Medio Oriente en el que se convocan elecciones —se celebrarán el año que viene— y donde es posible decir estas cosas, al menos como judío israelí, sin represalias. Sin embargo, la furia de Yaalon refleja la convicción generalizada de que un pacto fundamental de la democracia israelí se ha roto en los dos últimos años y puede ser difícil de reparar.
En el corazón de ese pacto está la idea de que nunca se abandona a un soldado en el campo de batalla. Al permitir que la agonía de los rehenes persistiera durante dos años en Gaza, donde murieron al menos 41, Netanyahu transgredió este principio nacional básico.
Peor aún, en opinión de sus críticos, antepuso sus propios intereses a los del país, haciendo todo lo posible para aplazar la creación de una comisión de investigación sobre la debacle del 7 de octubre, derivada en parte de su política de apoyo a Hamás para garantizar que el movimiento nacional palestino permaneciera dividido e ineficaz.
No es así, según han dicho los muchos partidarios de Netanyahu. Lo ven como el salvador de la nación que, mediante una guerra de “resurrección”, como él la llama, ha derrotado a Hamás y ha logrado que Israel sea más seguro. Es probable que el jurado no se pronuncie durante mucho tiempo, pero sugerir que el líder israelí, tras un total de 18 años en el poder, no tiene futuro político sería precipitado.
“La mayoría de los primeros ministros israelíes probablemente habrían tomado las mismas decisiones que Bibi”, dijo Michael Oren, exembajador israelí en Estados Unidos y viceministro del gabinete de Netanyahu, llamando al primer ministro por su apodo. “Puede que no tenga credibilidad en el mundo, pero vio el 7 de octubre como una llamada de la historia y dio un paso al frente”.
El precio ha sido alto. Netanyahu ha polarizado a los israelíes e indignado al mundo.
Protegidos en gran medida del alcance del terrible sufrimiento palestino en Gaza, o en algunos casos imperturbables ante lo que sucede ahí, los israelíes están consumidos por la fractura interna de su nación. El ataque del 7 de octubre supuso la apoteosis de una lucha largamente gestada entre dos versiones de Israel.

La primera versión es impulsada por un creciente movimiento religioso mesiánico —que ahora tiene una presencia decisiva en el gobierno— que considera que la matanza del 7 de octubre, en la que murieron unas 1200 personas, fue un “momento milagroso que obligó a la nación judía a dar otro paso hacia la redención”, como me dijo Daniella Weiss, destacada dirigente del movimiento de colonos.
Esa redención, para Weiss y sus muchos seguidores, adopta la forma del control israelí de toda la tierra de Eretz Israel, legada —según ellos— por Dios a los judíos.
El segundo Israel, laico, liberal y comprometido con la salvaguarda de la democracia de la nación, ve esta deriva hacia la derecha como una amenaza mortal para los valores encarnados en la carta fundacional de la nación. El documento exige “la completa igualdad de derechos sociales y políticos para todos sus habitantes, independientemente de su religión, raza o sexo”.
Ese noble objetivo ha resultado inalcanzable en un Estado judío en el que dos millones de ciudadanos, o el 20 por ciento de la población, son árabes o palestinos. Pero muchos siguen creyendo que abandonar la lucha por sus ideales traicionaría la promesa esencial de Israel.
“Bibi ha hecho cosas terribles no solo a los palestinos, sino también a nosotros”, dijo Gadi Shamni, general de división retirado y ex agregado militar israelí en Washington. “Ha tirado por la borda nuestros valores básicos, de santificación de la vida y de ética en la guerra, por los que a veces pagamos un alto precio”.
Shamni dijo que, “con ministros exigiendo que actuáramos como criminales de guerra”, los oficiales que se enfrentaban a un enemigo en la sombra incrustado en el tejido urbano civil de Gaza habían luchado por defender valores considerados sacrosantos durante su propia época en el ejército.
Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, un hombre condenado varias veces por incitar al racismo, ha sugerido que no entre en Gaza ni “un gramo de alimentos o ayuda”, y ha pedido que “se expulse de allí a un millón de personas” mediante la “inmigración voluntaria”.
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí de línea dura, ha pedido la “aniquilación total” de Gaza. “Hay que destruirlos, destruirlos, destruirlos”, dijo el año pasado.
Esas declaraciones han alimentado las acusaciones de genocidio israelí contra los palestinos.
Un sueño truncado
Tanto Smotrich como Ben-Gvir residen en la Cisjordania ocupada, donde viven más de medio millón de israelíes. Liberados de todas las restricciones desde el ataque del 7 de octubre, los colonos han intensificado rápidamente su apropiación de tierras en un intento de excluir la posibilidad, ya lejana, de un Estado palestino.
Las nuevas banderas israelíes que bordean las carreteras de Cisjordania proclaman una colonización que, 58 años después de la victoria en el campo de batalla de 1967 que extendió la autoridad israelí hasta el río Jordán, parece irreversible.
A través de la tierra bíblica que los israelíes llaman Judea y Samaria, las máquinas excavadoras levantan rocas en nubes de polvo. Tallan caminos de tierra en laderas escalonadas coronadas por las caravanas blancas de otro puesto de avanzada de colonos israelíes.
Las cámaras son omnipresentes; no hay vida palestina que no esté vigilada. Las autoridades israelíes han instalado cientos de puertas amarillas automatizadas en las entradas de las ciudades y pueblos palestinos. Pueden cerrarse de golpe, cercando a sus poblaciones, ante cualquier indicio de perturbación.
En Al Mughayir, un pueblo en la ladera de una colina de unos 3000 habitantes con vistas a antiguos olivares y almendros, las recientes depredaciones israelíes han sido exigentes. Un incidente ocurrido el 21 de agosto con un tractor volcado y un colono herido —nunca se aclararon las circunstancias exactas— hizo que cientos de soldados israelíes irrumpieran en el pueblo, detuvieran al alcalde durante nueve días y registraran más de 500 viviendas. Al mismo tiempo, los colonos cortaron y arrasaron innumerables olivos en los campos de los aldeanos.
“Sentí que me estaban arrancando el corazón”, dijo Aisha Abu Alia, de 53 años, mientras contemplaba la devastación en los campos.


Más tarde, en su casa del centro de la aldea, con un pañuelo morado en la cabeza, se sentó flanqueada por varios miembros de su familia, dos de ellos dedicados a intrincados bordados. A lo largo de su vida, dijo Abu Alia, había experimentado presiones y humillaciones cada vez mayores, destinadas a “echar a todos los palestinos de esta tierra”.
Soltera, porque “conozco a mucha gente que se casó y se arrepintió”, Abu Alia vive en casa de sus padres. Tiene una hermana y siete hermanos, dos de ellos en Estados Unidos, quienes la han instado constantemente para que se mude a ese país.
“Pero es imposible irse”, dijo, como si afirmara una verdad evidente. “Nunca”.
Su casa domina el pueblo y los campos que hay más allá, donde los colonos llevan a pastar a sus ovejas, así como la carretera principal, por lo que ha sido requisada varias veces por el ejército israelí. El 16 de junio, dijo, decenas de soldados irrumpieron en su casa. Un oficial le explicó que vivía en un “barrio terrorista”.
“¿Por qué no amas a Israel?”, le preguntó, según recordó Abu Alia.
“¿Por qué no amas a Palestina?”, respondió ella.
“Palestina no existe”, dijo el oficial.
“Con la voluntad de Dios, un día habrá Palestina y no Israel”, dijo ella.
Esto enfureció a los soldados. Hace 13 años, Abu Alia había cosido un elaborado tapiz que representaba Palestina en todo el territorio comprendido entre el Mediterráneo y el río Jordán. En él se hace especial hincapié en al-Aqsa, el recinto sagrado de la mezquita de Jerusalén, que durante mucho tiempo ha sido un punto álgido.
Un soldado israelí tiró el tapiz enmarcado al suelo, rompiendo el cristal, recordó Abu Alia. Indicó los daños y me acompañó por la casa, señalando sofás acuchillados, un reloj destrozado y fotografías desfiguradas de sus sobrinos.
Le pregunté por el atentado de Hamás del 7 de octubre. “No lo celebré, aunque no sentimos nada por las víctimas israelíes, porque hemos tenido muchos muertos”, dijo. “Sabía que nuestras vidas cambiarían mucho”.
Su sobrina de 17 años, Sara, intervino: “Aunque no hubiera ocurrido, Israel habría hecho algo así. Lo puso todo en marcha”.
“Gaza se desbordó”, dijo Samar, prima de Abu Alia, haciendo una pausa en su bordado. “Perdimos casas, perdimos árboles, perdimos a muchos de los nuestros. Ya no hay ley ni nada que los detenga. Nuestros hijos están traumatizados”.
Su hija de 8 años, Nour, que lucía una camiseta morada con las palabras “Sé un Younicornio”, sonreía valientemente y su rostro era un retrato de la inocencia. Me pregunté si el ciclo de la guerra barrería su vida algún día o si algún acto casi inconcebible de algún estadista podría protegerla.
“No veo posibilidad alguna de una solución de dos Estados”, me dijo Shlomo Ben-Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores. “Aquí hay demasiada historia y muy poca geografía”.
Israel tomada como rehén
Viki Cohen acariciaba el cubo de Rubik carbonizado que se encontró en el tanque inutilizado luego de que el 7 de octubre de 2023, su hijo Nimrod, que en ese entonces tenía 19 años, fue arrastrado a Gaza por operativos enmascarados de Hamás. Los otros tres miembros de la tripulación de su tanque murieron.
Nimrod Cohen, junto con unos 20 rehenes —y los cadáveres de otros 25— ha estado retenido en Gaza más de 725 días. Hace poco cumplió 21 años. Cada pocos meses, Cohen y su marido, Yehuda, han recibido comunicaciones de “señales de vida” del ejército israelí. Para muchas otras familias, un temido golpe en la puerta ha significado el asesinato de sus seres queridos.
“Le encantaba el cubo de Rubik”, dijo Cohen, quien trabajaba para una empresa que proporciona cuidados a ancianos, pero lo dejó hace más de un año. “Todo mi tiempo lo dedico a traer a Nimrod de vuelta a casa”.
Israel, desde hace dos años, ha sido tomado como rehén. Está por ver si esta pesadilla terminará con un intercambio de los rehenes por prisioneros palestinos en los próximos días o semanas.
“Esperamos que sea cuestión de días”, dijo Cohen, tras oír que Hamás había accedido a liberar a todos los rehenes. Toda su familia estaba reunida el sábado en un estado de extrema tensión y emoción. Él luchaba por encontrar palabras, su esposa luchaba por respirar. “Ahora no puedo hablar, cuento los minutos e incluso los segundos”, dijo. “Tengo que cuidar a mi hijo”.
La nación está en vilo. Enciende la televisión, y hay un debate sobre los rehenes. Mira a tu alrededor, y allí están las sillas amarillas de plástico vacías o los lazos amarillos que se han convertido en su símbolo. Escucha a cualquiera y, como mínimo, parece que algún vínculo personal le une a la pesadilla de los rehenes. Israel puede parecer muy pequeño.


Hay rehenes vivos y rehenes muertos porque este es un conflicto en el que incluso los cadáveres se utilizan para infligir tormento psicológico al enemigo y se consideran bienes negociables.
Cientos de miles de israelíes han salido a las calles en distintos momentos para exigir que el gobierno reconozca la angustia de la nación y dé prioridad a la liberación de los rehenes. Muchos, incluidos los Cohen, llevan casi tres años protestando, primero contra el intento de Netanyahu de debilitar a la Corte Suprema como medio para ejercer un poder sin trabas, y después contra su aparente negligencia hacia los rehenes.
En una entrevista anterior, Cohen, ingeniero algorítmico en una empresa tecnológica, lucía una camiseta negra con las palabras: “Alto al fuego, acuerdo sobre los rehenes ya”. Dijo que Nimrod es un joven normal. “Es especial para nosotros porque es nuestro hijo. Solo hablamos de él porque tuvo la desgracia de ser secuestrado, y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad básica de luchar por su liberación”.
Su tono era práctico. Esta “guerra ahora innecesaria” ha durado mucho tiempo, demasiado en su opinión. Su mujer no puede dormir pensando en su hijo, quien nunca ve la luz del sol.
“Estamos disgustados, frustrados”, dijo Cohen. “Vemos al gobierno de Netanyahu como nuestro enemigo. Solo ha prolongado la guerra para poder sobrevivir. Mi hijo Nimrod está retenido en un túnel financiado con dinero que Netanyahu introdujo en Gaza”.
Me miró con dureza. “Todo el mundo tiene la culpa menos él, menos el César”, dijo. En su opinión, la única forma de poner fin a la guerra es que Trump obligue a Netanyahu a hacerlo.
Los Cohen creen que si su hijo sobrevive, será uno de los últimos en salir. Es joven. Es un soldado. Hamás tiene motivos para retenerlo. Sin embargo, tienen esperanzas, y ahora esas esperanzas son fervientes.
Les pregunté qué sienten por su nación, tras dos años de trauma. “No quiero que mi país sea un país que gobierne a los demás”, dijo Cohen. “No quiero vivir en un país cuyas fronteras internacionales no estén declaradas ni reconocidas. Quiero vivir en un país normal”.
El lugar de los funerales
Durante varias semanas, hablé regularmente por teléfono con Riwaa Abu Quta, de Gaza. La guerra la ha llevado de su hogar en Rafa, la ciudad más meridional de la Franja de Gaza, ahora arrasada en gran parte por Israel, a al-Mawasi, cerca de Jan Yunis, donde vive en una tienda de campaña en un campamento con cientos de otras personas desplazadas.
A sus 30 años, ha vivido muchas guerras, pero ninguna tan brutal. Está asustada y enfadada, “como lo estaría cualquier ser humano”. Ha intentado cuidar de su hermana menor, Alaa, quien padece distrofia muscular, pero los medicamentos necesarios desaparecieron hace tiempo.
Sus tareas son aburridas, dijo. Encontrar algún tipo de comida, quizá frijoles enlatados; conseguir agua potable; limpiar la tienda donde vive su familia. Todo ello mientras escucha el zumbido de los aviones teledirigidos israelíes o el rugido de los cazas que podrían provocar más matanzas entre los escombros.
A veces, pone arena en los bolsillos de la ropa que cubre la tienda para protegerse de las balas o la metralla. Sabe que es ridículo. Pero también lo es su enloquecida situación. No hay lugar seguro. Sus pesadillas comienzan al amanecer.


Siente que la historia se repite. Sus antepasados fueron expulsados de un pueblo cercano a Jerusalén. Dijo que, en cierto modo, está perdiendo de nuevo esa aldea.
Su voz es tranquila, pero también está llena de dolor. Ha perdido innumerables amigos. Dijo que Gaza se ha convertido en “el lugar de los funerales”. Más de 66.000, según las autoridades sanitarias de Gaza, que no distinguen entre combatientes y civiles.
Ella tenía un mundo: un trabajo en línea con una empresa educativa, una solicitud de beca para estudiar en el Reino Unido, su gimnasio, su casa. Todo eso ha desaparecido. Ahora solo tiene arena.
Culpa sobre todo a Israel por matar a inocentes; a Hamás por llevar el desastre al pueblo palestino; y a un mundo insensible que elige este momento para reconocer un Estado palestino cuando el paso es “demasiado tarde y tan pequeño comparado con la destrucción que vivimos”.
Furia mutante
En el kibutz Nir Oz, la demolición de las casas carbonizadas y dañadas comenzó el 31 de agosto. Se utilizaron retroexcavadoras para derribar las “habitaciones seguras”, las más difíciles de derribar, aunque en muchos casos demostraron ser cualquier cosa menos seguras. Fue un trabajo sombrío, pero tal vez la señal de un nuevo comienzo.
Algunas casas quedarán intactas, al menos por ahora, incluidos los restos del hogar de la familia Bibas, cuyo sufrimiento se extendió a lo largo de tres generaciones.
Yarden Bibas y su esposa, Shiri, y sus dos hijos pequeños, de 5 y 9 meses, fueron tomados como rehenes por Hamás. Shiri fue asesinada en cautiverio y su cadáver fue devuelto al cabo de 505 días, un día después de los cuerpos de sus hijos. Yarden fue liberado con vida al cabo de 484 días. Los padres de Shiri, Yossi y Margit Silverman, fueron quemados vivos en su casa de Nir Oz.
“Yarden, nos alegramos de que hayas vuelto. Lo sentimos, perdónanos”, decía un mensaje en la ruina que era su casa.
Semejante matanza reavivó los recuerdos del Holocausto, se burló del “Nunca más” encarnado en la propia creación de Israel, y así despertó en el país una profunda rabia. La lección aprendida a lo largo de los siglos fue que Israel devuelve el golpe, siempre. Si esta furia fue perturbadora para algunos, también fue comprensible para muchos, al menos durante unas semanas, cuando gran parte del mundo se unió al bando de Israel.
Esa simpatía, tras la destrucción de Gaza, se ha desvanecido en general. Israel está aislado, como quedó ilustrado el mes pasado cuando Netanyahu tuvo que detallar lo que considera los éxitos de su guerra ante una reunión casi vacía de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Representantes de todo el mundo se marcharon.
En Israel persiste la rabia por el 7 de octubre, redoblada por lo que se considera la rápida relegación del atentado contra Hamás a un pequeño detalle de la guerra, y por la convicción de que el ferviente antisionismo en todo el mundo ha cruzado la línea del antisemitismo resurgente. “Después del Holocausto, era desagradable odiar a los judíos”, dijo Oren, exembajador israelí. “Pero ese periodo ha terminado, y el mundo ha vuelto a las andadas”.


Sin embargo, también existe la fuerte sensación de que la forma en que Netanyahu ejecutó la guerra condujo a Israel a una brutalidad sostenida en Gaza que perseguirá a la nación durante muchos años. Netanyahu niega la acusación de que persistió en la guerra para mantenerse en el poder y eludir la responsabilidad de un desastre, pero no parece probable que esa acusación disminuya.
Gorenberg, historiador israelí, rechazó la acusación de “genocidio” contra Israel, señalando que el término se utilizó por primera vez en las primeras semanas de la guerra, cuando los misiles de Hamás llovían sobre Tel Aviv, por lo que evidentemente estaba teñido desde el principio de “una animadversión injustificable”.
Sin embargo, dijo que “se han cometido crímenes de guerra horribles y censurables en una guerra que en algún momento, yo diría que a principios de 2024, dejó de servir al propósito de defender a Israel”.
Esta larga guerra ha transformado a los jóvenes israelíes de la generación TikTok en una cohorte forjada en un crisol de violencia que ha conocido pocas restricciones. Aún no está claro cómo les afectará la experiencia, ni qué traumas arrastrarán, pero influirá mucho en la dirección que tome Israel.
Lo mismo puede decirse de los palestinos, muchos muertos, desplazados, heridos, con sus aspiraciones nacionales hechas jirones a pesar de todas las piadosas palabras de apoyo de un mundo indignado.
“Basta ya de sangre y lágrimas. Basta”, declaró el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, sobre el césped de la Casa Blanca hace 32 años, en la época esperanzadora que supuso el final del siglo XX. Pero, hasta ahora, la sed de sangre de este siglo ha demostrado ser insaciable.