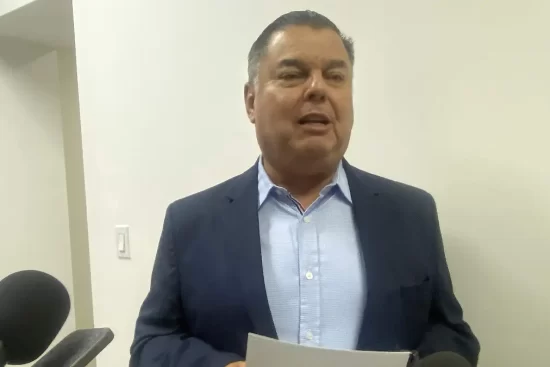Alegre. Irónico. Conmovedor. Íntimo.
Estas son algunas de las palabras que han caracterizado la actitud de los mexicanos hacia la muerte durante décadas, tanto en México como en el resto del mundo. El Día de los Muertos, una tradición mexicana en la que se celebra y se honra a los difuntos, es famoso por su festividad y colorido, tanto que la UNESCO lo ha reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El hecho de que sea tan diferente de un funeral solemne es motivo de orgullo nacional.
Hoy, sin embargo, resulta difícil encontrar alegría o ironía en la muerte ante el desfile de homicidios, desapariciones y la economía de extorsión que marcan la vida en México. La combinación de la comercialización de la festividad y la cruda realidad de la violencia nacional ha dificultado la celebración del Día de los Muertos, y sobre todo, la recuperación de su significado original. Ha llegado el momento de reivindicarlo.
A lo largo de la historia de México, el Día de los Muertos ha brindado un espacio íntimo de encuentro entre los vivos y los muertos, tanto en el hogar como en los altares de las tumbas. Las familias preparan ofrendas abundantes con la comida y bebida favoritas del difunto, decoran los altares con cempasúchil y calaveritas de azúcar, y se reúnen en los cementerios para limpiar y adornar las tumbas para la reunión anual. Esta festividad, que tiene sus orígenes en una celebración católica inventada en la Francia del siglo XI, honra la virtud el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y luego invita a recordar a los difuntos el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos.
Aunque la interpretación católica de las festividades se haya desvanecido —un proceso impulsado por la revolución secularista de mediados del siglo XIX en México—, es importante recordar su lógica original de doble conmemoración. El Día de Todos los Santos honramos las almas inmaculadas del cielo; el Día de los Fieles Difuntos, originalmente concebido para beneficiar a quienes están en el Purgatorio, recordamos a nuestros seres queridos fallecidos tal como eran, con todas sus virtudes y defectos. Los altares que la gente erige para honrar a sus difuntos a menudo incluyen guiños a sus deseos más pecaminosos: un paquete de cigarrillos; un plato de rico mole de chocolate; un trago de aguardiente. Adoramos a nuestros muertos con todas sus debilidades. Miramos a la muerte para sonreír ante el espectáculo de la vida.
Esta idea cobró especial relevancia en el México posrevolucionario, durante las décadas de 1920 y 1930, cuando muchos de los intelectuales y artistas más destacados del país, incluyendo al muralista Diego Rivera, adoptaron la relación lúdica del pueblo mexicano con la muerte y sus difuntos como fuente de inspiración. La iconografía de la muerte cotidiana, inmortalizada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada, se convirtió en motivo de orgullo nacional: por la herencia mestiza indígena y europea del país, por su capacidad de satirizar las vanidades de los vivos, por la sangre derramada al liberarse de la dictadura y la explotación, y por la naturaleza democrática de una muerte que llega a todos.

Pero eso fue hace cien años, y ahora la rica tradición del Día de los Muertos se encuentra bajo presión. En las últimas décadas, las imágenes que el Sr. Rivera y otros tanto apreciaban se han visto empañadas por la explotación comercial y un nacionalismo superficial que reduce la festividad a un mero espectáculo turístico. El desfile de la Ciudad de México, ampliamente difundido, en el que multitudes se disfrazan de esqueletos, por ejemplo, tomó prestado el concepto de una escena de una película de James Bond. Pero la comercialización no es el mayor desafío que enfrenta el Día de los Muertos.
Más importante aún es la magnitud del horror cotidiano que ha sacudido la tradicional relación de México con la muerte. Muchos mexicanos ahora perciben el homicidio y la desaparición como destinos que, en gran medida, se cobran la vida de personas involucradas en el turbio mundo del hampa o simplemente imprudentes. Esto ignora que las economías ilícitas, informales e incluso formales de México a menudo se basan en la extorsión, la manipulación de precios, el contrabando, la extracción ilegal, el fraude fiscal, la corrupción pública y otros delitos similares. Estas prácticas se sustentan en amenazas creíbles de violencia contra millones de personas. En las últimas dos décadas, cientos de miles de mexicanos han sido asesinados y alrededor de 120,000 han desaparecido, sin que se vislumbre un final. Estos muertos ya no son seres queridos; se han reducido a simples números. Hoy, el anhelo ancestral de las almas por visitar a los vivos se ve eclipsado por el simple deseo de estos últimos de sobrevivir.
El problema que plantean las guerras entre cárteles, los asesinatos, las desapariciones y las manifestaciones públicas de brutalidad para el Día de los Muertos no es menor. Las familias con seres queridos ausentes no pueden visitar ni recibir la visita de sus difuntos en el cementerio ni en el altar familiar. Existe ahora todo un colectivo —las familias de los desaparecidos— cuya capacidad de duelo se ve truncada por la crueldad de la esperanza. En el México actual, la muerte ya no es un destino común; no afecta a todos por igual.
La tradición del diálogo entre vivos y muertos en el Día de los Muertos está lejos de haber desaparecido, y esta querida festividad aún puede reinventarse. Para ello, quienes la celebran deben ser capaces de afrontar y procesar las implicaciones que las numerosas muertes y desapariciones de México han tenido en el tejido social.
Existen precedentes. Los mexicanos han utilizado durante mucho tiempo grandes altares públicos como espacios de duelo colectivo, como tras el terremoto de la Ciudad de México de 1985. Activistas han recurrido al Día de los Muertos para protestar contra el feminicidio en Ciudad Juárez, las muertes de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, y la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014. Sin embargo, estas manifestaciones se han dirigido contra el gobierno, y el Estado mexicano no ha demostrado ser capaz de construir la paz. La sociedad mexicana debe, en cambio, centrar su atención en las economías violentas que sustentan la tragedia nacional que azota al país.
Esta es la nueva labor de los muertos: obligar a los vivos a ver y afrontar las causas de la herida colectiva de la nación. Es hora de tratar a los cientos de miles de personas asesinadas y desaparecidas no como un fenómeno externo, sino como víctimas de una economía arraigada en la violencia. Al pedir a los muertos que reconstruyan nuestra sociedad, el Día de los Muertos puede volver a ser una fuerza esencial y unificadora, no a través de una ironía nostálgica, sino mediante un acto necesario y profundo de reflexión colectiva.